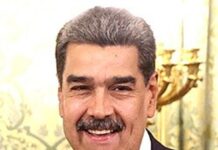Sí, los dispositivos inteligentes permiten la simplificación de nuestras interacciones y decisiones cotidianas. La normalización es tal, que solo aquellos que nacieron entre 1950 y 1990 rememoran una cotidianidad que giraba en torno al presente inmediato y mediato, a un pasado histórico que, en el imaginario, representaba alguna posibilidad para un futuro. Sin embargo, en la última década del siglo XX, las dinámicas de innovación se centraron en la transferencia de datos y en incrementar la individualidad y movilidad. En un primer momento, el walkman y, en un segundo, los teléfonos móviles, para después irrumpir con una amplia gama de dispositivos inteligentes. En la segunda década del siglo XXI, la celeridad de las innovaciones infotecnológicas estuvo acompañada de la obsolescencia programada (limitación de la vida útil de un producto) que impactó la forma de aprender y establecer relaciones e interacciones consigo mismo, los dispositivos y las personas.
Ese aceleracionismo que irrumpió en los aprendizajes individuales, colectivos y colaborativos también fomenta formas de precarización de las dinámicas cognitivas y de interacciones de las personas. Bajo la consideración de que es resultado de una trayectoria de innovación tecnológica, en la última década tiene como uno de los referentes la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) y, por otro, la desaceleración o falta de actualización de los modelos educativos. En este caso, centraré la atención en la IA pues desde siglos atrás intenta reemplazar la fuerza mecánica del ser humano en los procesos productivos. Entendemos que, en una primera fase, se desarrollaron dispositivos, máquinas que sustituían la fuerza fisica del hombre; en una segunda fase se crearon dispositivos que realizan tareas de sistematización y ordenamiento de información como apoyo a las labores humanas. Pero a partir de la primera década del siglo XXI la tecnología transitó a dispositivos con la capacidad de guiar y sustituir a un individuo por procedimientos para realizar una maniobra precisa o con la capacidad de crear.
La IA se distingue en cinco categorías: IA clásica o simbólica (GOFAI), redes neuronales (modelo conexionista), programación evolutiva, autómatas celulares y sistemas dinámicos. La IA del siglo XXI, además de recuperar información, réplica aprendizajes, comportamientos y patrones y, entre sus funciones y múltiples variaciones, realiza un seguimiento de la evolución biológica y de desarrollo cerebral (Boden, 2017, 15-16). En palabras de Sadín (2018) y Boden (2017), experimentan la facultad de interpretar, sugerir y manifestar autonomía decisional. Son dispositivos con directrices, para ordenar, identificar patrones de comportamiento y ordenar la condición sistémica de los seres humanos en el contexto de la globalización.
No, no se trata de la sustitución de la condición cognitiva del ser humano que puede reducirse a un contexto espacio temporal real y lineal; sino, de la existencia de miles de millones de dispositivos que registran el movimiento de población, gobierno y economía, sociedad y medios de comunicación, medioambiente, agua, energía y salud. Si bien, dichos procesadores requerían semanas para analizar los datos; en el 2022 se asoma la computación cuántica para realizar dichos procesos en un término de horas. Estos dispositivos están diseñados para la función específica de administrar información; son los seres humanos quienes simplifican y codifican los contenidos y fragmentan el conocimiento en función de intereses y objetivos diversos. Con la información brindada la IA empareja y socializa las posibilidades y aspiraciones humanas. Así, que no se extrañe si, en su bandeja de entrada o anuncios en redes sociales recibe la sugerencia o invitación de formar parte de un grupo de defensa de los derechos animales, ecologistas, coleccionador de orquídeas, afanador de algún artista de su preferencia, entusiasta por la comida italiana, a alguna actividad de su agrado o potencial comprador de ropa o calzado de marca. La función de esas aplicaciones de la comunicación es maximizar las equidades entre quienes tienen posibilidades financieras; bajo la premisa de que encontrarán a un receptor que actuará de una forma políticamente correcta a riesgo de ser expuesto de forma exponencial.
También debe decirse que resignifican los tiempos y espacios de interacción social, política, laboral, educativa y cultural. Estos podrían considerarse impactos que no alcanzamos a percibir como problema porque forman parte de una realidad y condición sistémica. La infotecnología es resultado de los conocimientos obtenidos de la investigación en física cuántica que cambió la forma de pensar y percibir el tiempo, el espacio y el movimiento. La investigación en física cuántica derivó en la organización de principios teóricos que condujeron a pensar en un espaciotemporal disruptivo; entendido como el trastocamiento de todos los ámbitos de la vida provocado por la IA (Sadin, 2018) y dando origen a conceptos que significan una nueva realidad, la virtual. Entre esos conceptos se encuentran el de “tecnología de lo exponencial”, “tiempo directo”, “tiempo real”, “presencia extendida” y, entre otros, “presente extendido” o telepresencia.
Por ejemplo, la aplicación de las ecuaciones de Maxwell de las ondas electromagnéticas de la luz y la radio mejoraron las comunicaciones. También, en las indagaciones realizadas desde la física clásica los cambios fueron vertiginosos y entre ellos se encuentran el ferrocarril que acortó los tiempos de viaje y, el telégrafo y el teléfono que suprimieron los espacios para la comunicación directa. En 1877, los científicos ya imaginaban la posbilidad de la “presencia directa”, pues una nota del diario “El siglo diez y nueve” exponían la creación de un electroscopio para poder “ver y oír a la persona más querida o al amigo que se halle en otro extremo del globo. El electroscopio, se compone de dos cámaras a través de estas se podrá… (comunicarse con) …la familia cuantas veces quiera, enterándose de su estado… recibiendo las tiernas miradas de su esposa y las sonrisas de sus hijitos…”. El invento se masificó en el siglo XX; con el diseño de la fibra óptica o los teléfonos inteligentes que funcionan sobre una plataforma informática y con una amplia gama de aplicaciones de comunicación que derivaron en la telepresencia o presencia extendida.
El tiempo directo se definió con la televisión, a través de la cual a una persona le es posible conocer y observar algun evento específico, muchas veces programado, que esta pasando en algún lugar del mundo. En cambio, la infotecnología dio paso al “tiempo real” que resignificó la presencia del sujeto a distancia. Sadin (2018) lo define como la disposición de dar órdenes a una computadora percibiendo los resultados de forma casi inmediata en que los procesos están teniendo lugar. El tiempo real conjunta los acontecimientos causales y casuales, los captura, ordena y pone a disposición del demandante sin que este diferencie entre la acción y satisfacción. Es información que encuentra un significado en conceptos de acciones sustantivas de la vida: accidente, tráfico, riesgo, destino, salud, movimiento, ocio, oferta, trascendencia. Por ejemplo, ubicar un lugar y determinar el tiempo de viaje y los posibles percances se realiza ahora con mayor facilidad a través del uso del GPS o de redes sociales como el Twitter. En el caso de la educación expone a los estudiantes a múltiples interacciones desde el aula o con el confinamiento, desde el tiempo de su clase a distancia. Esas posibilidades de conectarse y estar en contacto con diversos hechos pluralizaron el presente por presentes. La pluralización de los hechos supone una dinámica de aceleración de la vida cotidiana resultado del aceleracionismo tecnológico y dicha pluralización implica la disipación del espacio y el tiempo lineal por el tiempo intermintente y el espacio compactado.
El aceleracionismo tecnológico, la realidad aumentada y el presente extendido, emparejan el comportamiento humano frente a los fenómenos naturales, los sucesos políticos, socioeconómicos, tecnológicos y cotidianos (Sadin, 2020). La realidad se explica y resuelve en función de la alternidad expuesta en la realidad virtual; anteriormente se encontraba correspondencia de algunos sucesos en el pasado. En la actualidad, la realidad aumentada produce un emparejamiento de sucesos multiespacial de ejemplos del comportamiento humano que hace que, por ejemplo, la narrativa histórica pierda sentido para el actor social. Es decir, las soluciones no se encuentran en un pasado que puede ser revelado por que fue ocultado o es desconocido sino, en las soluciones y comportamientos que se suceden en algún lugar del mundo.
Diversos autores (Inerarity, 2011; Byung Chul, 2019; Sadin, 2018; Sadin, 2019) exponen la pérdida de sentido de la linealidad temporal como impacto de la infotecnología. Sadin y Byung lo identifican como presente extendido o disrupción temporal, condición a la que accede el actor social (político, económico, cultural) ante la recepción de información simultanea de un mismo suceso o fenómeno y su pérdida de centralidad y sentido. El aceleracionismo hace referencia no a la velocidad con la que se producen las innovaciones tecnológicas sino la pérdida de sentido temporal en que estas se producen. Es una disrupción porque la verdad no se plantea como principio sino como posibilidades (Byung Chul, 2019; Inerarity, 2011).
El aceleracionismo como exponencialización de sucesos emergentes significativos, pluralizó los tiempos de tensión con pasados-presentes que darán origen a presentes y futuros alternos. El pasado sigue siendo constitutivo para el presente, pero las personas perciben la historia como algo estático como una representación de valores en dirección contraria a los principios dominantes, pues los imaginarios del mundo se renuevan con la experiencia continua. El presente y futuro se significan en las posibilidades financieras, económicas, ecológicas, políticas y sociales; es una condición teleológica que recuperó la ideología de la sociedad del conocimiento y la educación, al pensar en la plenitud humana desde lo sistémico.
Para la sociedad del conocimiento, el sujeto es trascendente en su condición racional sistémica en el conjunto de la humanidad; para la economía del conocimiento es un dato percentil (medida de posición no central) que es trascendente como conjunto por lo que siempre está en posibilidad de completitud. La percepción que una y otra tienen de él, como actor social o sujeto histórico, se revela ante la posibilidad de entenderlo como un organismo complejo adaptativo o un objeto adaptativo complejo. Pues, sociedad y economía del conocimiento valoran los procesos cognitivos en función de la naturaleza y el mercado, en los que se produce un beneficio sistémico, espiritual o material. Es trascendente en el sentido que puede alentar una condición de equilibrio sistémico o en su posibilidad de incrementar los beneficios tecnológicos que siempre traerán aparejados riesgos naturales. El desencuentro entre una y otra visión lo hacen funcional, en potencialidad de ser formado con una mirada unidireccional de plenitud.
Bajo tales consideraciones, la precaridad no se reduce a los atajos del aprendizaje que fomenta la IA a través del internet o las aplicaciones de entretenimiento y socialización; sino, a la pérdida de las interacciones entre las personas. De ahí la inquietud de identificar cúal es la relación con la IA que están proponiendo los modelos educativos actuales o, si continúan fomentando el distanciamiento de una interacción inevitable. Pues, el confinamiento detonó creatividades y formas distintas de aprendizaje en las que la IA tuvo una presencia determinante y dejo en evidencia que poseer un dispositivo inteligente no conlleva saber utilizarlo. En el aula es posible observar al estudiante consultando su movil para salir de alguna duda, organizarse o cuestionar; situación que incrementó con las actividades educativas a distancia. En los espacios de las humanidades es menos común utilizar dispositivos para el desarrollo de las actividades formativas salvo el uso de los programas habituales de escritura y socialización.
Precariedad es ese distanciamiento que estamos teniendo unos con los otros y la relación y empatía a distancia y distante que compromete moralmente. Es asumir que, en lo educativo, las relaciones en línea deben idealizarse como la fórmula de una sociedad confinada o en riesgo, sin promover formas distintas de enseñanza y, sobre todo, de aprendizaje a las del aula. Es la socialización romántica de una postura estoica y del mayor esfuerzo frente a las condiciones adversas generadas por la lógica de mercado.
Boden, M. (2017). Inteligencia Artificial. Madrid: Turner
Hui, Y. (2020). Fragmentar el futuro. Ensayos sobre la tecnodiversidad. Argentina: Caja Negra.
Inerarity, D. & J. Solana. (2011). La sociedad amenazada. España: Paidos.
Mayer, V (2020) Aprender con big data. España: Turner.
Sadin, E. (2020). La inteligencia articificial o el desafio del siglo. Anatomía del antihumanismo redical. Argentina: Caja Negra.